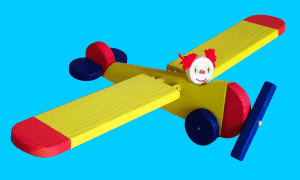5. El fenómeno de la globalización
El aeropuerto de Atenas no era entonces lo que es ahora: por esa época era un lugar pequeño y desconcertante. El hecho de que fuera medianoche seguramente influía, pero aún así había muy poca gente, un pequeño bar, apenas dos o tres empleados deambulantes y un par de cabinas de teléfono. Fui directa hacia una de ellas agitando mi agenda como una antorcha olímpica.
No sólo era la era pre-móvil; también era la era pre-euro. Las pequeñas rendijas del teléfono se alimentaban de dracmas. Miré hacia el cartel que proclamaba cambio de divisas en varios idiomas; estaba cerrado.
¿Cómo no se me había ocurrido antes? La respuesta era fácil: mi cerebro era un flan.
Me acerqué a un cajero automático e introduje mi tarjeta de crédito de Caja Madrid. Solicité el máximo permitido, sin duda bastante más de lo que tenía en el banco, cerré los ojos y le di al “ok”. El dinero griego apareció alegremente por la ranura. Ahora seguramente debía mi alma al banco. Pero, llegados a este punto, poco importaba.
En el bar le compré una botella de agua a la silenciosa camarera y regresé con unas exóticas monedas helenas en la mano.
El número de Yiannis funcionaba, pero no lo cogía nadie. Lo único que rebajó mi angustia fue escuchar su voz en el contestador automático. Dejé mi mensaje grabado:
- Yiannis, escucha: ya te lo explicaré todo; estoy en Atenas, acabo de aterrizar. Son las doce de la noche. Estoy en el aeropuerto. Voy a buscar una forma de llegar al centro y te volveré a llamar desde ahí, ya te diré dónde estoy. ¡Escucha esto, por favor!
Pensé en llamar a Madrid, para que al menos si me moría alguien tuviera constancia de mi paradero y no llegara todo como una gran sorpresa. Frente a mí flotaban los titulares en neón: “Joven española encontrada muerta de hambre a los pies del Partenón.” Suspirando, marqué el número de mi casa; me recibió el familiar contestador con mi voz y la de mis compañeras de piso en un cantarín unísono. Resignada, volví a hablar:
- Chicas, estoy en Atenas. Ya os lo explicaré todo. Si llaman mis padres, por favor decidles que estoy en Londres.
Me quedaban unos cuantos dracmas sueltos. Mordiéndome los labios recordé a mi querida Shazea, que por primera vez volvió a mi memoria para llenarme de sentimientos de culpabilidad. Marqué el número. Me encontré de nuevo con un contestador.
- Shazea, estoy en Atenas. No podré ir a tu boda. Ya te lo explicaré todo. Perdóname. Perdóname. Perdóname.
Me pregunté si realmente había muerto y me encontraba en una especie de limbo donde sólo había dos cabinas de teléfono que únicamente conectaban con los contestadores automáticos del mundo de los vivos. Imaginé a mis amigos escuchando cacofonías extrañas e incomprensibles en sus teléfonos, aturdidos y asustados.
Resignada, recogí mi maltrecha maleta y me dirigí a la salida.
Había dos taxis. Toqué en la ventanilla del primero y un hombre corpulento salió a recibirme. Le sonreí con ese tipo de expresión que se esboza cuando no se sabe cómo empezar una larguísima conversación. El hombre, sin mediar palabra, me arrebató la maleta y la introdujo rápidamente en el maletero. No sabía muy bien qué decir, así que mascullé un débil “thank you”. Sonrió rudamente y me abrió la puerta de atrás.
Una vez dentro, le dije que quería ir al centro. Entonces se dio media vuelta y por primera vez reparó en mí. Me miró con cara de fastidio. Por su expresión debía estar más que acostumbrado a llevar no-muertos en su coche.
- Center?
- Yes, center.
- Where in center?
- The center of the center.
- The center of the center of Athens?
- Yes
- O.K.
Eso fue todo. Durante el viaje, se limitó a mirar de reojo al retrovisor para encontrarse con mi tímida sonrisa. Atravesamos calles y carreteras durante una larguísima media hora; el paisaje no era mucho más diferente de cualquier barrio limítrofe de Madrid; de hecho, me daba la impresión de estar recorriendo Alcorcón o Parla. Respiré hondo. Me relajé. No había nada peor que entrar en pánico en una situación en la que una ya no tiene control.
Os preguntaréis, ¿Por qué no le pedí que me llevara a un hotel? Buena pregunta. Pues es sencillo: porque tenía muy poco dinero y quería intentar contactar con Yiannis una vez más. Y porque aunque estaba totalmente exhausta no tenía aún ni pizca de sueño, a causa del atracón de éxtasis. Y porque soy una temeraria.
Al fin y al cabo, era la una de la mañana. En unas cinco horas saldría el sol y podría empezar a tomar decisiones. Mientras tanto, ya se me ocurriría algo. Grecia era un país civilizado. ¡La cuna de la civilización clásica! Nada malo podía ocurrir en el país que vio nacer a Sócrates y a Platón.
El taxi paró inesperadamente en medio de una plaza. El sablazo fue halagadoramente leve. Digamos que a la altura de un turista alemán. Le di las gracias y salí a la calle; el hombre sacó mi maleta y la dejó en el suelo, luego hizo un gesto con el brazo como abarcando la plaza y me dijo, muy despacito:
- Monastiraki. Mo-nas-ti-ra-ki.
Asentí, repitiendo el nombre por lo bajo. El taxista me miró como si quisiera preguntarme algo, pero inmediatamente después se encogió de hombros y se volvió a subir al taxi. Le observé marchar por una calle desierta.
Miré a mi alrededor: Me encontraba en una plaza amplia y diáfana, alumbrada por la luz de las farolas. El aire de la noche era cálido y se percibía un leve olor a frutas y a romero.
A mi derecha había una estación de puertas acristaladas, aparentemente cerrada. Unos jóvenes sentados en los escalones compartían un cigarro y reían. Frente a mí, una pequeña iglesia bizantina me miraba majestuosa sobre unas amplias escalinatas. A la derecha de ésta, las farolas alumbraban levemente unas columnas corintias. Me quedé mirándolas embobada, y poco a poco elevé la vista. En lo alto de una colina lejana, bajo un cielo radiantemente estrellado y bañadas en una suavísima luz ámbar, se alzaban las ruinas de la Acrópolis.
Mi embeleso duró poco: apenas unos segundos después, a mis espaldas, Celia Cruz lanzó su grito de guerra:
- ¡Asúuuuuuuuuuuca!
Miré detrás de mí. Tras la puerta de un bar, unas luces parpadeaban alegremente al rimo de la música. Dos chicas se contoneaban a la puerta, festivamente decorada con lamparitas de papel. Sobre sus cabezas, un cartel con grandes letras rojas:
CUBANITA HABANA CLUB
Un mojito: Justo lo que necesitaba.
Foto: Plaza de Monastiraki, Atenas.