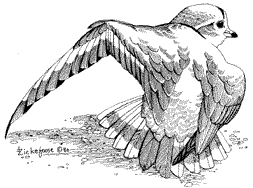Le Dandy doit aspirer à être sublime, sans interruption.
Le Dandy doit aspirer à être sublime, sans interruption.Charles Baudelaire
(Para H.)
El hombre del abrigo gris entró en el Café Les Deux Magots. Al abrir la puerta, los faroles amarillentos de la fachada le iluminaron la frente proyectando sombras bajo sus ojos, boca y nariz que le aportaron, por un momento, un aspecto aún más tétrico y enfermizo.
Sin embargo, su pelo negro arremolinado, sus ojos grises vivos como ascuas, gritaban en silencio que aún esperaba el milagro.
Se retiró un par de gotas de lluvia de la mejilla con la palma de la mano, respiró hondo, y se acercó con paso cansino hacia el centro del café. Miró a su alrededor, inquisitivo. Sólo hacía un mes que venía a este café, y todavía no se había hecho amigo de los habituales. Ni siquiera sabía si él podía considerarse “habitual”. Su boca dibujó un irónico gesto torcido al pensar en el juego de conceptos: ¿Acaso la muerte, su sombra, es habitual? El problema es que la respuesta siempre es “sí”.
Miró hacia atrás esperando ver a la Parca asomada a los ventanales, sacándole la lengua con sorna y escribiendo en la humedad del cristal: “No escaparás”.
Pero ningún rostro enjuto le sonreía desde el frío de la acera parisina. Su sombra se había despegado de él por un momento, y eso era en sí un motivo de celebración.
Se acercó a una esquina y dejó caer sus huesos cansados sobre uno de los asientos semicirculares. Se desabrochó el abrigo, se ajustó el chaleco negro con falsa presunción y apoyó los codos en la madera agrietada de la mesa. Con un leve gesto de la mano derecha intentó llamar la atención del camarero de batín blanco. Caso omiso.
- Bien. Todo en orden.
Sonrió y traqueteó sobre la mesa con los dedos mientras el humo de quinientos cigarrillos, cigarros y dulces Gitanes invadía su espacio. Y ahí, en la bruma repentina, apareció ella - traslúcida y pálida como un cuadro de Monet.
- No va a venir a no ser que tenga un buen motivo para hacerlo – dijo la aparición, sentándose sin invitación frente a él.
- ¿Y el motivo podrías ser tú?
- Claro. Sólo tienes que poner cara de que realmente vas a invitarme.
- Dame un buen motivo para hacerlo.
- Soy barata.
- Supongo que es tan bueno como cualquier otro.
Milagrosamente, el camarero apareció treinta segundos después.
- ¿Desea algo, monsieur? ¿Mademoiselle?
- Absenta para los dos, gracias – dijo ella.
Era guapa, a pesar de su aspecto ajado. El pelo castaño le caía en ondas suaves bajo un gorro de lana azul y tenía unos ojos enormes, intensos, verduscos, tremendamente adultos y aún así casi infantiles en su pátina de melancolía. Se quitó el desvencijado chaquetón de piel mate, se ajustó coqueta el vestido de lana roja y sacó una pitillera de plata.
- ¿Fumas?
- No, gracias. Tengo enfisema.
- Cualquiera lo diría.
Llegó la absenta y ella dio dos pequeñas palmaditas de alegría, desperdigando chispitas del cigarro en el aire. Él la miró con curiosidad, observando la delicadeza con la que introducía un terrón de azúcar en el líquido verdusco, lo recogía con la cuchara, colocaba ésta sobre el vaso y luego lo prendía con una cerilla de madera, sonriendo mientras la cálida llama iluminaba la punta de su nariz.
- ¿No vas a beber? – dijo ella, observando su impasibilidad.
- No se me da tan bien como a ti el ritual.
- Deja que lo haga yo.
La chica tomó su vaso con un leve y repentino aire de timidez e hizo lo propio. Cuando el terrón de azúcar empezó a arder, se lo acercó otra vez con un empujoncito.
- Ahora, apaga la llama y deja caer el azúcar. Si no, se te quemará.
- De acuerdo. Tú mandas.
Bebieron, ella a leves sorbitos y él a sorbos alargados y espaciados, mirándola siempre a los ojos.
- ¿Estás bien? - le preguntaba él.
- Estoy muy bien, gracias. Ya no hace tanto frío.
- Dime, ¿cómo de barata eres?
- Oye, que yo sólo me dejo invitar. ¿Qué te habías creído? Lo que pasa es que nunca pido nada demasiado caro.
- Entiendo. Discúlpame, entonces. No quería ofenderte.
- No te preocupes. Estoy acostumbrada. Como puta cobraría mucho más. Pero no se me da bien.
- ¿No se te da bien?
- No, lo intenté durante un par de semanas y los clientes se quejaban a la madame: decían que no era lo suficientemente viciosa. Supongo que no le echaba suficientes ganas. Y eso que no fingía nada mal. Practicaba en casa, frente al espejo... hasta quedarme casi sin respiración. Pero no era lo bastante creíble.
- ¿Y qué pasó?
- Pues nada, me despidieron.
- ¿Te despidieron del burdel?
- Sí. Pero me alegro. A estas alturas igual ya tenía sífilis o un pobre niño que dejar a las puertas de Saint Germain des Prés.
- ¿Ves la torre de Saint Germain, ahí, desde la ventana? – indicó él – es una bonita iglesia. Igual no hubiera estado tan mal atendido.
- Prefiero no traer a nadie a este mundo. ¡Si ni siquiera consigo cuidar de mí misma!
El hombre sonrió con cierta tristeza. En su boca se dibujó el principio de una frase sarcástica, pero la acalló antes de pronunciarla. No podía. Por primera vez en tanto tiempo, no se sentía solo. Tampoco entendía de dónde venía esa sensación de familiaridad que le embargaba cuando el olor a violeta mustia de la enigmática mujer le llegaba entrelazado en la humareda del café.
- Bueno, ya basta de ese tema. ¿Qué haces tú en el Deux Magots? – preguntó ella, jugueteando con la cuchara.
- Había decidido esconderme aquí un rato. Tenía una cita más tarde.
La sonrisa se le apagó un poco a la chica. Musitó, disimulando desinterés:
- Oh... Bien, entonces no debería ocupar más tu tiempo. ¿Has quedado aquí?
- No. En el Pont Neuf.
Ella le miró sorprendida. Pocos segundos después, sin apartar sus enormes ojos de los de él, dejó que un ligero velo de comprensión cubriera lentamente su cara. Una vez más sonrió con ese aire tímido que parecía tan nuevo en ella y se mordió el labio inferior. Al rato, preguntó:
- Entonces, ¿vas a ir?
- Dime, ¿qué me aconsejas?
- ¿Qué preferirías?
- Que vengas conmigo o que me lleves a otro sitio.
- Yo no tengo dónde esconderte. Pero si me dices cualquier otro lugar lejos de aquí, te acompañaré.
- Muy bien. Pues pongámonos en marcha.
Se levantaron a la vez, y sus cabezas chocaron levemente. Ella rió nerviosa, se ajustó la gorra y se ciñó el chaquetón con torpeza.
- ¿Dónde vamos? – le preguntó.
- Da igual. Confía en mí.
La chica le miró durante un instante más mientras él la cogía de la mano. Luego, introdujo la otra mano con aire decidido en el bolsillo de su chaquetón y sacó un pequeño pastillero que dejó caer con un alegre tintineo sobre las deslucidas baldosas del café.